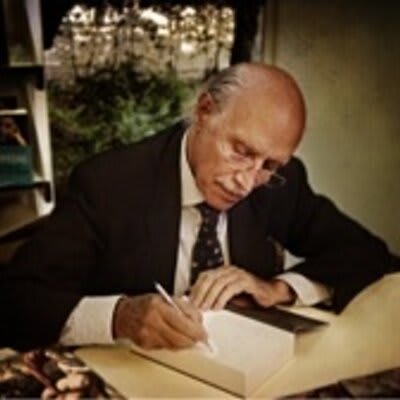No es necesario estar entrenado en ejercicios mentales para deducir que la razón de Estado y el orden público, los dos enemigos históricos de la verdad y de la libertad, son criaturas gemelas del principio de autoridad. Una expresión consagrada en tiempos teológicos del saber religioso o científico, que pasó a fundamentar el dogma de la autoridad de principio, o razón de autoridad, para exigir obediencia sin necesidad de argumento.
El origen religioso de este principio, piedra angular de todos los regímenes autoritarios, explica tanto su aceptación por los súbditos de las Monarquías confesionales, como la universalidad europea de la servidumbre voluntaria. Se entiende que la fe de los creyentes conceda autoridad al Papa, no tanto por suprema jerarquía, como por razón de infalibilidad. Se entiende también que soldados y oficiales pongan sus vidas bajo el principio de autoridad escalonada de generalísimos invencibles, aunque sean derrotados. Lo que no se puede entender, como le sucedió a La Boethie, es que toda la filosofía política, incluso la de Spinoza con su matizado “asentir sin fe“, acepte el principio de autoridad, sin estar sostenido por la autoridad de la razón, el principio de razón suficiente o el de legalidad.
La etimología es sabia. La autoridad solo es atributo del autor o creador de algo que sin él no existiría. Una cualidad divina. En el Estado, supremo poder anónimo, no puede haber verdaderas autoridades. Solo potestades. De ahí la neta distinción romana entre “auctoritas“ de personas admirables, dignas de ser escuchadas, y “potestas“ de mandos legales, con capacidad de exigir obediencia. En casos excepcionales, la autoridad moral puede llegar a ostentar potestad material, a riesgo de perder aquella. De Gaulle adquirió autoridad personal como salvador de Francia. Y la perdió con el empeñado ejercicio de la potestad de Jefe del Estado, desobedecida por la rebelión juvenil de mayo del 68.
En la República Constitucional, donde hasta la soberanía popular se disuelve con la división de poderes equilibrados, sin que ninguno sea soberano, no habrá más autoridades que la del Jefe del Estado, como encarnación del creador espíritu republicano, la del Presidente de la Asamblea creadora de leyes, y la del Presidente del Tribunal Supremo, en tanto que órgano autor de jurisprudencia. Pues sería un contrasentido insoportable considerar autoridades a los que solo tienen la potestad de hacer cumplir las leyes. Ningún funcionario puede escudarse en el escalafón administrativo, por alto que sea su cargo, para recibir obediencia del inferior en rango, sin razonar los motivos de su orden.
Si los jueces están obligados a motivar sus resoluciones, si la policía debe hacer disparos de advertencia al delincuente que huye, ¿cómo va a ser permisible, en el orden civil de la República, que agentes vestidos de autoridad perturben la seguridad de ciudadanos por sospechas que no le explican? El principio de autoridad, que no es principio lógico, ontológico o irreductible, en la pluralidad de principios éticos o sociales, desprecia la inteligencia del funcionario para comprender las razones de las órdenes superiores, y quebranta la confianza en el principio de lealtad que debe regir la acción de todos los miembros de la organización del Estado, y la de los ciudadanos hacia los agentes del orden republicano.
La desigualdad en el trato social, la falta de civismo en la población, es proporcional a la fortaleza del principio de autoridad en la fuerza pública. La autoridad moral o intelectual no produce relaciones. Tan solo admiraciones o adhesiones. Si se convierte en relación solo la reconocen los que la padecen. Pues, en verdad, no hay mas autoridad que la de ser creído. Convertida en principio de acción pública del Estado, introduce y conserva la violencia social que pretende suprimir. La violencia institucional brota espontáneamente del principio de autoridad. Cuyo ideal de orden es el de los cementerios de cuerpos (Gal) y de almas (consenso).
El mayor daño que el principio de autoridad causa a los pueblos no se produce en el espacio exterior del orden público, sino en el ámbito interior del pensamiento y la creación intelectual. Toda la llamada filosofía negativa, o crítica de la realidad, deviene ilícita con la autoridad del consenso monárquico. Una limitación más profunda y extensa de la libertad de pensar, que la causada con la censura de la libertad de expresión en la dictadura. Durante la Transición ni siquiera han existido pensamientos originales que expresar, incluso en literatura.
En la tradición española del Estado autoritario, ningún pensamiento libre puede hacerse la ilusión de poder competir en pie de igualdad con el juicio dogmático del portador de autoridad. Y lo mas chocante es que en la misma medida en que se acentúa el dogmatismo del principio de autoridad, aumenta el escepticismo de todas las manifestaciones del espíritu social, en los programas de televisión, o individual, en la multiplicación de productos culturales cuyos artífices y editores no creen en nada. Donde reina el principio monárquico de autoridad no puede haber opinión pública.