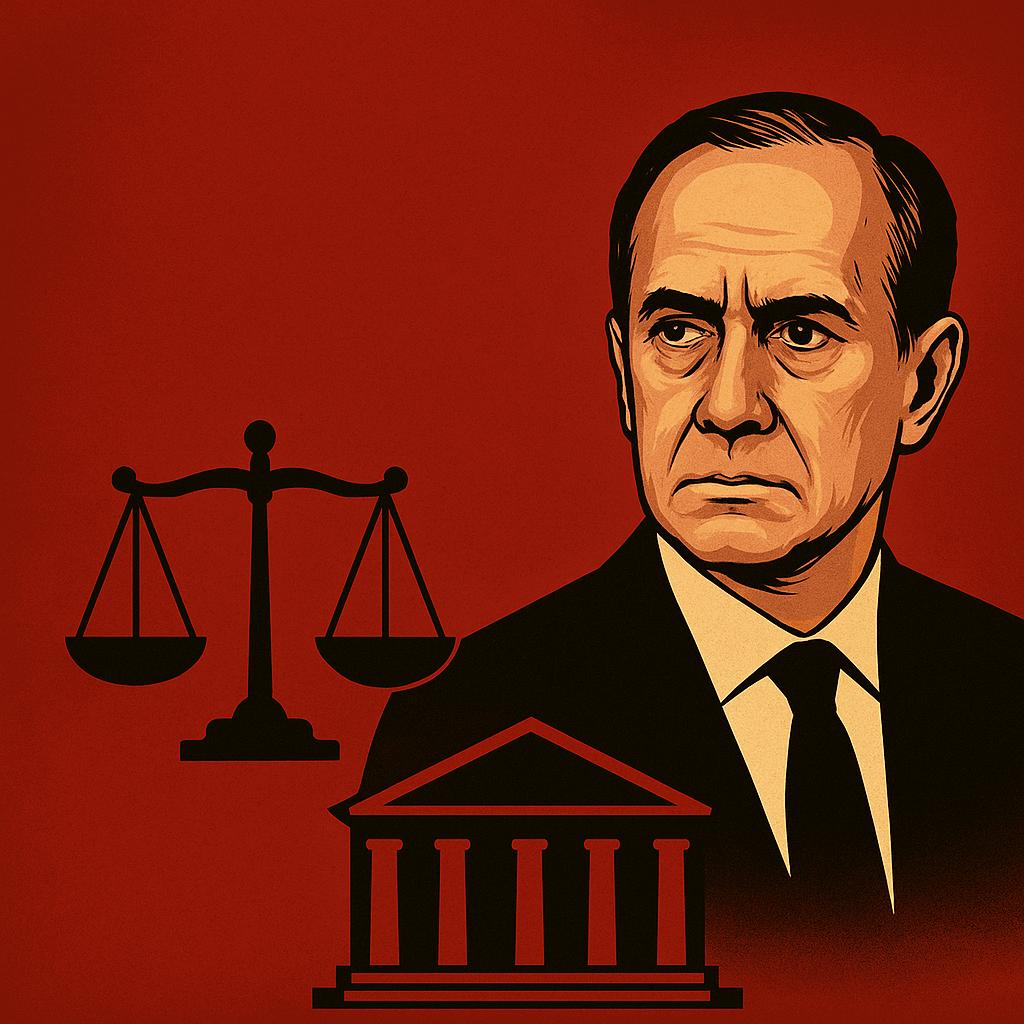
La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, anunciada precipitadamente por el Tribunal Supremo antes de que la sentencia estuviera redactada, constituye un episodio que desnuda —con la crudeza habitual— los mecanismos de poder del Estado de partidos. No es un simple asunto penal, sino una pieza más en la arquitectura política que gobierna la Justicia en España. El espectáculo no puede sorprender a quien conozca las dinámicas internas de este sistema, pero sí merece ser diseccionado para comprender la magnitud de la mentira institucional que representa.
Para empezar, conviene resaltar que el Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a emplear una técnica ya conocida: anunciar el fallo sin publicar la sentencia completa, retrasando el acceso a su contenido mientras el impacto mediático y político acaece sin restricción alguna. No es una novedad. La hemos visto en resoluciones de enorme relevancia, como el anticipo del fallo de la sentencia del procés o las decisiones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En todos esos casos, la prisa por trasladar un resultado —no una argumentación jurídica— cumplió una función extrajurídica: dirigir el clima político antes de exponer la motivación judicial. Tan claro es esto, que los partidos de los dos polos partidocráticos se han apresurado a aplaudir o criticar la decisión sin conocer sus fundamentos jurídicos ni la valoración probatoria sobre los hechos probados.
A continuación, no puede obviarse que García Ortiz fue nombrado por el Gobierno. Esa dependencia estructural no es un mero detalle: forma parte de la lógica del Estado de partidos, donde los cargos institucionales de la Justicia se reparten por cuotas. El fiscal general no es un agente jurídico independiente, sino una figura inserta en la cadena de dependencia del Ejecutivo. El Gobierno lo designa. A partir de ahí, cualquier actuación del Ministerio Fiscal queda inevitablemente impregnada de su origen político y obedece a los intereses políticos del partido gobernante.
El Tribunal Supremo, por su parte, arrastra su propio sesgo: la composición de su Sala Segunda refleja mayorías nacidas de décadas de influencia de la oposición, que ha dominado históricamente las estructuras del poder judicial y del CGPJ que lo nutre. No se pierda de vista que la Presidencia del CGPJ y del TS la ostenta la misma persona. La pugna no es entre derecho y delito, sino entre bloques políticos que instrumentalizan el poder judicial y el Ministerio Fiscal según sus intereses estratégicos.
Es así como debe leerse la condena: no como un reproche penal aislado, sino como un movimiento dentro del tablero del poder institucional. La acusación de revelación de secretos —identificada en una nota de prensa que filtraba sin disimulo las negociaciones sobre la conformidad sobre un delito fiscal de la pareja de Díaz Ayuso— ha sido construida como un acto político, con intención de perjudicar a un particular íntimamente vinculado a un dirigente de la oposición. La lectura política es evidente: no se juzga solo la acción, sino al actor y al escenario institucional en el que actúa.
La mentira reside no tanto en la falsedad puntual, sino en el relato completo. Se juzga a García Ortiz por lo que es en realidad: un mandado del Ejecutivo, igual que en otros momentos se ha juzgado a determinados magistrados como símbolos de la oposición. En ambos casos, la Justicia funciona como un instrumento de guerra política, nunca como árbitro neutral.
La condena del Supremo, al provenir de su propia Sala Penal, no es apelable. España ha sido criticada duramente desde distintos organismos internacionales por no garantizar el principio de doble instancia en casos como este, problema salvado por nuestra jurisprudencia aludiendo al carácter privilegiado del aforamiento ante el mismísimo y más alto tribunal, del que carece el común de los mortales. Amén. Siendo así, la única alternativa es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Pero aquí se desencadena otra paradoja del Estado de partidos: el fiscal general, dependiente del Ejecutivo, debe pedir amparo a un Tribunal Constitucional que también está dominado por el Ejecutivo. O sea, si la oposición condena; el bloque gubernamental puede amparar. De nuevo, la Justicia queda reducida a un circuito cerrado donde ningún órgano puede ser considerado independiente por su diseño constitucional. El amparo, por tanto, no es una garantía de derechos fundamentales, sino el último escenario de la contienda política.
Lo que el caso García Ortiz revela —con claridad casi pedagógica— es la esencia del sistema: En primer lugar, un Ministerio Fiscal orgánicamente subordinado al Gobierno. En segundo, un poder judicial moldeado por cuotas partidistas. En tercer orden, un Tribunal Constitucional convertido en árbitro último no del derecho, sino del equilibrio de fuerzas entre partidos. Y, por último, un gobernado que no sabe si la sentencia castiga un delito o ejecuta una estrategia.
En mi obra La Justicia en el Estado de partidos sostengo que este sistema no busca la imparcialidad: busca la administración del conflicto político mediante estructuras institucionales. No resuelve problemas jurídicos; los redistribuye. Por eso, la condena de García Ortiz no fortalece la Justicia: exhibe su vulnerabilidad. No depura responsabilidades: desvela una lucha de poder.
En resumen, si el fallo se adelanta sin sentencia, si los bloques partidarios reaccionan antes que los juristas, si la vía de revisión depende del tribunal afín al Ejecutivo y si el delito importa menos que la identidad del acusado, entonces estamos ante un episodio puramente político. Hasta que no se acabe —a través de instituciones inteligentes— con esta lógica de bandos e instituciones capturadas, cualquier conflicto de alto nivel —sea penal, constitucional o administrativo— será interpretado, resuelto y comunicado en clave política por criterios de oportunidad, nunca jurídica según criterios de legalidad.




